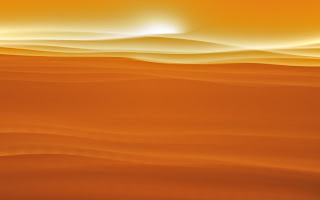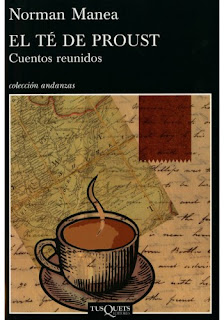Alberto Ruy Sánchez, los textos de Ruy Sanchez, gustaron mucho en nuestro taller de lectura ABRA, nos llevó a lugares, emociones, recuerdos.
Hace ya algunos años que me es imposible pensar en los
caprichos y misterios de la memoria, sin que me venga a la mente una nítida
imagen del desierto.
Estábamos en la entrada del Sahara cuando caímos enfermos.
Llevábamos casi un mes viajando hacia el sur con muy poco dinero, y comiendo
sin precaución en lugares obscuros y con frecuencia poco higiénicos. Tratábamos
obsesivamente de llegar al desierto pero al mismo tiempo nos dejábamos seducir
por todas las escalas del camino. El mundo árabe, que tanto Magui como yo
estábamos descubriendo, nos fascinaba hasta el exceso de sentirnos bajo los
poderes de algún hechizo: íbamos hacia el desierto como los insectos de la
noche vuelan hacia la llama de una vela, ciegamente.
Todavía recuerdo con algo de vértigo la extraña sensación de
ir día a día a la deriva, disponibles por completo a los azares de nuestra
travesía, de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, como si llegáramos a
diferentes puertos de un mar siempre lleno de sorpresas. Nuestra geografía era
la del asombro y nuestro mapa un vocabulario secreto, descifrable sólo paso a
paso. Nuestra meta parecía ser el camino mismo (como en la travesía de Jack
Kerouac On the Road, que tan cercana me había sido en la adolescencia; o como
en el viaje espiritual de ciertos místicos árabes). Y al mismo tiempo, teníamos
una sensación de temor e incertidumbre, como si un ave obscura volara sobre
nosotros, orientara nuestros pasos o los vigilara amenazante. Ibamos más allá
de nosotros mismos, queriendo ver en nuestras sombras sobre la arena una
absorvente noche llena de estrellas que nos llamaba.
Pero el azar nos detuvo en el primer oasis: la fiebre nos
impidió salir de madrugada con la caravana semanal que se adentraba en el
Sahara. Estábamos en un pueblo llamado Zagora (muy cerca de donde Pier Paolo
Pasolini había filmado Edipo Rey ). No sabíamos que ese lugar se convertiría en
uno de los centros de nuestro viaje. No pudimos tomar la siguiente caravana
porque ese mismo día habían roto relaciones los dos países que se disputan
aquella zona fronteriza: Marruecos y Argelia. Había en el aire, según nos
enteramos después, una guerra inminente.
Al amanecer vino a buscarnos un enviado del Caid, es decir,
de la persona que era al mismo tiempo la autoridad política, militar y
religiosa de la zona. Una especie de gobernador que fuera al mismo tiempo
obispo y general. El Caid quería vernos para decirnos que estábamos bajo su
custodia: habría toque de queda y la circulación sería restringida. Cerca de
ahí, el ejército del otro país había matado a varios miembros de una tribu
nómada que se había negado a ceder sus armas, y se pensaba que el mismo
ejército había secuestrado a cinco turistas franceses que habían entrado al
Sahara argelino por Marruecos. Secuestraban a extranjeros para crearle
problemas diplomáticos a sus enemigos. Una maniobra que, por lo visto, era
común en esos horizontes.
Pero lejos de vivir grandes tensiones y riesgos, aquellos
días fueron para nosotros un pequeño paraíso. Cerca de tres semanas, hasta que
pasó el peligro, disfrutamos de la hospitalaria protección del Caid. En su
territorio, nos albergaba un nuevo amigo, Horst: un alemán de origen polaco,
especialista en la evaporación del agua en el desierto. Se había encontrado con
nosotros en la calle y nos vio tan demacrados por las disenterías que decidió
aliviarnos alimentándonos adecuadamente. Fuimos juntos al pequeño mercado de
Zagora y compramos bolsas de verdura y piezas de pollo que en su cocina se
convirtieron en elementales platos curativos. Cinco años antes él era un
especialista en literatura, doctorado en la universidad de Berlín, que iba de
vacaciones a Marruecos por primera vez. Como se enamoró del lugar decidió dar
un giro a su profesión y comenzó a estudiar geología porque quería regresar a
quedarse haciendo algo útil para el país. Se había dado cuenta de que la
distribución del agua para todos los habitantes y agricultores del oasis, a
partir de una diminuta presa, era muy irracional y por lo tanto había mucho
desperdicio.
Pronto descubrió que se el agua se repartía basándose en
sistemas de medición muy poco precisos, implantados por los colonizadores
franceses en los años cincuenta: enterraban en el desierto una especie de
cubeta metálica que medía un metro cúbico. La llenaban de agua y luego iban
midiendo cuánto descendía el nivel al avanzar el sol. Nuestro amigo alemán
buscó y encontró nueva tecnología de medición, la llevó al desierto aportada
por fundaciones europeas, ayudó notablemente a la comunidad del oasis e hizo su
doctorado sobre la evaporación en esa zona del Sahara.
Tal vez esté de más decir que era un tipo extraño y
apasionado, muy afable, enamorado del lugar, de su oficio de geológo
excéntrico, y que con verdadero entusiasmo nos iniciaba en la lectura de las
rocas, de sus vetas y de su imaginación milenaria. La literatura y la geología
eran para él equivalentes: en los granos del desierto, según nos decía, estaban
cientos de historias capaces de llenar otras mil y una noches. Aguardaban ahí,
noche y día, listas para quien quisiera y supiera leerlas. Sin que nuestro
amigo conociera a Roger Caillois, el autor sorprendente de Las piedras vivas y
de muchos otros ensayos sobre la imaginación mineral, coincidían sus puntos de
vista. Para ambos las piedras interesantes eran, como la buena literatura, vida
condensada. Y nosotros estábamos ahí, en medio del desierto, aprendiendo a
descifrar nuestras sorpresas.
Estábamos en una zona donde, muchos siglos atrás, el suelo
se había hundido varios kilómetros a la redonda ofreciéndonos el espectáculo de
una inmensa falla vista desde abajo: era una especie de valle rodeado por un
alto muro que exhibía, con líneas agitadas que corrían horizontalmente, la
historia de esa tierra durante varios milenios.
El hundimiento había producido otra formación extraña: en
medio del valle surgió una montaña rocosa desde la cual se podían ver todos los
oasis a la redonda, el arroyo increíblemente estrecho que los alimentaba y la
pequeña presa que parecía un estanque. Como era un lugar estratégico desde un
punto de vista militar, nuestro amigo alemán tuvo que pedir la autorización del
Caid para que subiéramos. Desde lo alto de la montaña, al día siguiente,
presenciamos la salida del sol.
Hasta ese momento no habíamos percibido el acontecimiento
más importante del lugar en mucho tiempo –y que no era la guerra. No habíamos
dado importancia al hecho de que el día anterior había estado lloviendo,
después de doce años que eso ahí no sucedía. Es cierto que entre la gente del
lugar habíamos notado una gran excitación pero la adjudicábamos erróneamente a
la política. Luego nos daríamos cuenta de que en realidad era motivada por la
lluvia. En aquel rincón del desierto, la guerra era más frecuente y monótona
que la lluvia.
Desde lo alto de la montaña vimos nuevas zonas verdes
alrededor del oasis, que durarían tanto como lo que el sol se demora en
restablecer su dominio. De pronto, vimos que comenzaban a subir desde el suelo
nubes muy pequeñas y compactas. Pasaban frente a nosotros y seguían lentamente
su camino hacia arriba. El agua de la lluvia estaba evaporándose ante nuestros
ojos. Pero lo más extraño y fascinante era que, de alguna manera, con las
pequeñas nubes nos llegaban sonidos que normalmente, a la altura en la que
estábamos, no podríamos escuchar: voces - hogareñas, ladridos de perros, música
de radio, juegos de niños en la calle o en el patio de su casa, una pareja
discutiendo con violencia, conversaciones que tal vez se querían secretas.
Había también una luz peculiar que se hacía más densa al
avanzar la mañana. Era como si, bajo su nueva humedad, las hojas de las palmas
y los granos de arena intensificaran sus reflejos. Pero parecía que éstos
viajaran, entre las vaporizaciones del aire, de manera muy poco directa hasta
nuestros ojos.
Hundido en esa luz y en la visión de ese paisaje
evaporándose, me invadió la sensación de haber estado antes en la extensión de
ese mismo instante. Ahí me pareció ver algo que ya no estaba ante mis ojos: la
misma luz iluminando esta vez un desierto cubierto de flores. Vientos
repentinos las agitaban suavemente. La variedad de sus colores me emocionaba y
mi padre me explicaba que eran plantas de un día; que durante muchos años las
semillas habían permanecido entre la arena esperando la lluvia que las hiciera
germinar.
Volví a sentir tristeza y la breve angustia de ver que en un
par de horas el sol quemaba completamente todas las flores y luego todas las
plantas. Y volví a oír la voz de mi padre tranquilizándome, diciéndome que las
flores habían dejado otras semillas y que, de cualquier manera, en la aparente
nada del desierto había una vida inmensamente variada, visible para quien
supiera descubrirla. Volví a sentir la alegre curiosidad y el reto de averiguar
qué había detrás de la aridez frente a mis ojos. Poco a poco, en los meses
siguientes, mi padre me mostraría la enorme riqueza vital del desierto.
Yo tendría algo más de tres años cuando fuimos a vivir al
desierto, en el noroeste de México, en la parte sur de la Baja California; y
había olvidado aquella escena de nuestra llegada. Casualmente, también cuando
entramos a ese desierto mexicano acababa de llover, después de varios años de
sequedad absoluta.
Otras imágenes me visitaron: como aquella lluvia se había debido
a un ciclón, aún después había vientos poco usuales. Los techos de algunas
casas de madera pasaron cerca de nuestra ventana, lo mismo que grandes ruedas
de espinas y el ala de una avioneta ligera, de las que se usaban para fumigar
los campos. Ante el sonido del viento, que no dejaba de darnos escalofríos, mi
padre exorcisaba nuetros temores preguntándonos si queríamos volar. Como
respuesta a nuestro entusiasmo tomaba firmemente con una mano el brazo de mi
hermano, que ha de haber tenido entonces cerca de un año, y con la otra mano el
mío. Salíamos de la casa y, a los dos niños delgados, el viento nos elevaba
fácilmente llenándonos de una alegría completamente nueva.
En lo alto de una montaña norafricana, sumergido en una luz
casi líquida, los azares de la memoria me devolvían sensaciones e imágenes que
yo ni siquiera podía saber que tenía perdidas. Por primera vez supe que la
fuerza del olvido era brutal y misteriosa, pero que los poderes de la memoria
no lo eran menos. Me preguntaba, ¿cuántas cosas habré olvidado y cuántas me
será dado algún día recuperar?
Ahí mismo recordé que dos años antes del viaje a Noráfrica
había muerto mi abuelo Joaquín, el padre de mi padre. Era un hombre dulce,
terriblemente aferrado a la vida, que tuvo una agonía muy larga: casi tres
meses en los cuales, inconsciente ya, hablaba desde diferentes épocas de su
vida. Conforme se acercaba a la muerte era más lejano el recuerdo en el cual se
situaba: en algún momento comenzó a hablar en latín, lengua que sólo de
adolescente había frecuentado para olvidarla totalmente después. En otros
momentos discutía, como un niño, con un hermano que había muerto cuando él
tenía diez años. Tal vez, en los tres meses que duró su agonía, mi abuelo viajó
mentalmente a lo largo y ancho de sus setenta y tantos años de vida.
Esa inesperada resurrección de la memoria en la proximidad
de la muerte de mi abuelo me había llenado siempre de angustia: me parecía un
acto desesperado de la voluntad de vivir. Pero al recordarlo en aquella montaña
del oasis de Zagora, después de que yo mismo había sido involuntario y feliz
viajero de la memoria, me llenaba de paz pensar que el último itinerario de mi
abuelo fue tal vez un privilegio; y que si, cuando yo muera, me es dada también
la dicha de entrar al tiempo sin tiempo de la memoria, sin duda regresaré al
desierto.